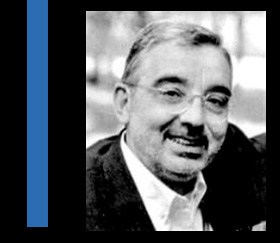De traducciones y notas al pie
Termine la incómoda lectura de Los orígenes trágicos de la erudición*, de Anthony Grafton, donde el asterisco (*) en la tapa de la ilustración, como si fuera una nota al pie, remite al subtítulo, en a la parte inferior de la misma: Breve tratado sobre la nota al pie de página.
La contradicción entre tapa y contenido dio para algunas reflexiones: la primera estaba en el acierto del diseño de la portada. La segunda acude por el contenido: seis capítulos en ciento setenta y ocho páginas, de las cuales cuarenta y tres corresponden a las notas, alrededor de la cuarta parte. La tercera reflexión fue por el criterio de los editores para su diagramación, opuesto al contenido del libro, una boutade involuntaria que obedece a un problema de costos y que llevaba a una contradicción. Todos los que hemos padecido afrontar la publicación de un libro con notas al pie sabemos que estas encarecen el diagramado, por esta razón el editor prefiere colocarlas al final de cada capítulo ─el mal menos malo─ o al final del libro ─el peor─; y aquí aflora la involuntaria boutade del editor: Los orígenes trágicos de la erudición* Breve tratado sobre la nota al pie de página tiene todas las notas al final; razón de mi incómoda lectura; sabemos del incordio que es leer un libro acudiendo al final cada vez que aparece una nota.
Dentro de los usos de la nota al pie, el más cuestionado suele ser en las traducciones de obras de poesía o ficción, lo primero que se les objeta es que un buen traductor debe encontrar los términos adecuados para evitar este recurso. Tengo presente esta opinión y coincido en lo que hace a títulos; no pueden llevar notas al pie. Tal es el caso de la novela Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, traducirla al inglés se presentaba espinoso porque alude al conocido trabalenguas, tres palabras que comienzan con la letra t. El traductor tuvo un acierto brillante con Three Trapped Tigers. No ocurrió lo mismo con The catcher in the rye de Sallinger, la primera vez que lo leí en español fue con el bello título El cazador oculto, muy acorde con las derivas del joven protagonista, Holden Caulfield, adolescente que ha sido expulsado de un internado y deambula por Nueva York, y al que alude el título en inglés, la fantasía de Holden Caulfield, sobre lo que le gustaría ser: un catcher (cazador) oculto en un campo de centeno para proteger a los niños antes de que caigan en el abismo de la adultez. Las versiones contemporáneas lo han cambiado por el plano y soso El guardián entre el centeno.
Estos asesinatos no solo ocurren con los libros, la magistral película de Hithcock Notorius (literalmente Infame o Tristemente célebre, 1946; título afinado con él carácter de uno de los protagonistas) fue traducida al español como Tuyo es mi corazón. Aunque también ocurre lo contrario: A Moveable Feast (Una fiesta en movimiento), narración autobiográfica póstuma de Hemingway, fue publicada en español como París era una fiesta (el mismo criterio fue seguido en la traducción al francés: Paris était une fête), aquí el pretérito imperfecto enfatiza el tono evocativo y nostálgico de la frase final del relato, que lo cierra como si fuera el último verso de un soneto: “But this is how Paris was in the early days when we were very poor and very happy” (Pero es así como era París en aquellos tempranos días, cuando éramos muy pobres y muy felices).
En un texto ensayístico, la nota al pie es la llave que abre puertas a reflexiones o información adicional sobre el tema tratado y, muchas veces, llevan a bifurcaciones que lo enriquecen. Un maestro en el uso de este recurso es Erwin Panofksky, uno de los padres de la iconología, quien hace de la información de las notas al pie un elemento tan importante como el tema tratado. En su Estudios de iconología, basándose en la historia, la estética, la historia del arte y la palabra escrita, analiza el uso de las alegorías y emblemas que aparecen en arquitectura, escultura, pintura y literatura, y sus distintas interpretaciones y variaciones con el paso del tiempo. En este trabajo, al igual que en el libro de Anthony Grafton, el volumen de páginas de las notas al pie supera ampliamente al texto propiamente dicho, y esto ocurre por el carácter, a la vez digresivo y abarcador, que tiene desarrollo, relaciones y parentescos que se nos van revelando a medida que avanzamos con la lectura.
En traducciones, el uso de la nota al pie es necesario para aclarar juegos de palabras o puestas en contexto a lectores que no conocen, entre otros: la geografía, historia o autores aludidos por el narrador. Y no solamente en traducciones, aún en su idioma original hoy en día es imprescindible conocer los conflictos de la “Guerra Fría” para captar la intención de la saga de novelas y cuentos (12 de las primeras y 2 de los segundos) de James Bond https://www.daniloalbero.com/bond-james-bond/, escrita entre 1953 y 1956; conflictos contemporáneos con la trama y sucesos aludidos en las aventuras del Double-O Seven. Esta fue una de las claves que instalaron, desde la primera entrega, a la saga como best seller https://www.daniloalbero.com/fleming-ian-fleming/.
Hace años tuve una experiencia sobre cómo desconocer el contexto puede tornar un relato ─por no hablar de una novela─ ilegible. En un taller de una semana que dicté en la Universidad de los Andes, Bogotá: “Poéticas y prácticas del cuento”, uno de los textos que llevé fue “Esa mujer” de Rodolfo Walsh; ningún alumno pudo captar quién era la persona aludida ─el cadáver de Eva Perón─ ni mucho menos comprender el relato; ignoraban la macabra historia de secuestros y traslados que padeció el cuerpo, desde el golpe militar de 1955 hasta su restitución a Perón.
Por su parte, Jorge Luis Borges recurre a la nota al pie como recurso ficcional con su impronta, a veces dando información ficticia para dar “verosimilitud” al relato ─término que, con seguridad, Borges rechazaría por aquello aclarado en su cuento “Milagro secreto”: “Hladík preconizaba el verso, porque impide que los espectadores olviden la irrealidad, que es condición del arte”.
NOTA BENE. “Milagro secreto”, tiene un epígrafe del Corán (II:261): “Y dios lo hizo morir durante cien años, y luego lo animó y le dijo: ─¿Cuánto tiempo has estado aquí?; ─Un día o parte de un día, respondió.” Ahora bien, Rolando Costa Picazo, en su magnífica edición anotada de las Obras completas de Jorge Luis Borges, acota de este epígrafe, en la nota 436: “Proviene del Alcorán y está relacionado con el tiempo detenido, pues Dios le hace una pregunta a un muerto a quien acaba de revivir y este le responde…”
Ahora bien, la aleya 261 [La limosna] de la Sura II del Corán dice: “Quienes gastan su hacienda por Dios son semejantes a un grano que produce siete espigas, cada una de las cuales contiene cien granos. Así multiplica Dios a quién él quiere”. Para ser más claro, una broma oculta de Borges, que inventó la cita del epígrafe, que fue anotada por Rolando Costa Picazo como si fuera verídica.
Porque tratándose de notas al pie, al mejor cazador se le escapa la liebre.
por Danilo Albero