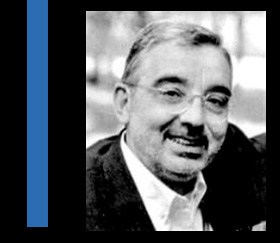Jitanjáforas, homófonos, hápax.
Recuerdo la jitanjáfora mexicana que aprendí cuando vivimos 6 meses en Coyoacán, cerca de la Casa Azul de Frida Kahlo, a los fondos de una escuela, y escuchábamos, a la hora de los recreos: “Tin Marín, dedo Pingüé, Cúcara Mácara, títere fue, yo no fui, fue Teté”. Desde niño las jitanjáforas ─que RAE define: “Texto carente de sentido cuyo valor estético se basa en la sonoridad y en el poder evocador de las palabras, reales o inventadas, que lo componen”, yo agregaría: “cuya interpretación se apoya en el contexto en el que son dichas”─.¡O tempora, o mores!, por años de mis juegos infantiles, cuando en clase se estimulaba aprender poemas, usábamos las jitanjáforas, en recitados para elegir, en “las escondidas”, quien debía contar con los ojos tapados mientras los demás se ocultaban para terminar el conteo con: “paloma, paloma, el que no se escondió se embroma”, también al perseguidor en “la mancha” ─con la viperina variante de “la mancha venenosa”─ o para correr y atrapar a los malos en “vigilante y ladrón”.
Aprendí la palabra en los años de infancia, porque un locutor de Radio Nacional repetía, en la apertura de su programa un poema del creador del término, Mariano Brull: “Filiflama alabe cundre / ala olalúnea alífera / alveola jitanjáfora / liris salumba salífera / Olivia oleo olorife / alalai cánfora sandra / milingítara girófora / zumbra ulalindre calandra”.
Un escritor que cultivó juegos de palabra y palíndromos, Julio Cortázar, tuvo en mente a Mariano Brull, en el Capítulo 68 de Rayuela cuyo comienzo es más que (sexo) explícito: “Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo”. También vislumbro el aura de “Jabberwocky”, poema de Alicia a través del espejo, magistralmente traducido por Cortázar.
Una manera de orientarse en los meandros de las jitanjáforas, que llevan a la otra orilla de la realidad auditiva, es conocer los duelos de homófonos ─vello y bello, cocer y coser─ y homógrafos ─como, del verbo comer o como, adverbio, aya y haya─. Estas reflexiones me acudieron la semana pasada cuando compartí en redes sociales una reflexión de la RAE: “Si llevo una vaca en la baca (parrilla portaequipaje) del coche y se me caen las dos, ¿cómo lo escribo? ¿’las dos vacas’? o ¿’las dos bacas’?” Ese plural se puede escribir pero no decir, porque vaca y baca son homófonas pero no homógrafas.
Parte de esta imposibilidad viene de ya no diferenciar en nuestro idioma, la pronunciación de la “b larga” y la “v corta” ─que en España llaman “uve”─; no ocurre en francés esa diferencia entre vaca y baca se sentiría, el idioma identifica la “v” de vin y la “b” de boulanger.
Diferencias entre homófonos y homógrafos que se hace sentir aún en textos impresos, en la novela Diario de la guerra del cerdo, en el capítulo VII, el protagonista, Isidoro Vidal, come unos fideos hervidos con queso rayado, error que es un horror, repetido desde la primera edición al presente. Ciertamente el corrector de la galera, encaramado en la cima de su autoridad profesional habría caído a la sima de su descrédito; si alguien se lo hubiese hecho notar. Estos desplomes son frecuentes, en los ’90 Gabriel García Márquez tuvo la fugaz idea de simplificar en la escritura el uso de la ese, la ce y la zeta y eliminar el uso de la hache “porque es muda”, seguro ignoró la disputa de Sarmiento con el venezolano Andrés Bello ─nuestro sanjuanino de valía pretendió modernizar el alfabeto y ortografía, escribir“keso”, “gitarra” o “jente”, también suprimir la h; hoy nadie recuerda la postura de Sarmiento; redivivas en mensajes por WhatsApp, donde se perpetran genocidios lingüísticos y gramaticales─. Por aquellos años de la barbaridad de García Márquez, no había redes sociales, sí cadenas de e-mails; una respuesta se hizo famosa: “¡Gabo! Errar es humano, herrar es equino”. Cuanto más polígrafos, más fácil es meter la pata; Calderón de la Barca sentó jurisprudencia con: “Mejor habla, señor, quien mejor calla”.
Relaciono jitanjáforas y hápax, porque las palabras terminadas en equis se escriben igual en singular que en plural y la única manera de hacerlo es con un artículo ─i.e.:los clímax de la novela de terror─. Los hápax (del griego hápax eirémenon, lo que se ha dicho una sola vez) son palabras registradas por única vez en un autor, lengua o texto. El tema es espinoso, se puede enmascarar en el propio desconocimiento de la existencia solitaria de algún vocablo. Tengo mi pequeña colección de hápax; de La canción del pirata de Espronceda: “la luna en el mar riela (brilla con luz temblorosa)”, de El viaje del Parnaso de Cervantes: “pedicoj (saltar a pata coja)”, doblemente rara, no abundan en español las palabras terminadas en jota. Hablando de diccionarios, si ordenáramos nombres de famosos, en uno de arte y literatura, el primero sería el arquitecto Alvar Aalto y el último, el escritor Stefan Zweig.
Una canción de nuestro folklore suma jitanjáforas y hápax entrelazados, el Pala ─música norteña donde los bailarines danzan con máscaras alusivas a los animales representados─ recopilada por Andrés Chazarreta; es una suma de términos quechua, nuestra ignorancia hace el resto. La letra habla de una fiesta de animales autóctonos, una delicia para recordar, leer y escuchar: “Pala pala pulpero (cuervo pulpero) / Pala pala pulpero / Pala pala pulpero / Chuña soltero (gallareta soltero) / Chuña soltero / Ampatu cajonero (sapo que toca la caja) / Ampatu cajonero / Ampatu cajonero / Utu guitarrero (lagarto) / Utu guitarrero / Icacu tacanero (chingolo zapateador) / Icacu tacanero / Hualu flautero (tortuga) / Hualu flautero / Caray puca (iguana) /
Tucumano / Caray puca / Tucumano / Huiñi salteño (tordo) / Huiñi salteño”.