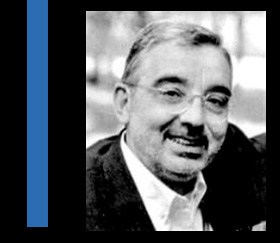De raqueros y pecios
Siguiendo un trabajo encarado este semestre, hago más espacio en los estantes separando material sobre el cual no volveré a singlar y ganar espacio para acomodar libros que esperan anclados en dos pilas. Esta semana le tocó a lo que resta de mi vieja colección de National Geographic Magazine, a la cual me subscribí entre 1984 y 1989; cuando no se publicaba en español y no compartía su edición con el canal televisivo Nat Geo, que suelo frecuentar, ni tenía una página web ni existía la Word Wide Web. Fueron los años cuando era la mítica National Geographic a secas, sinécdoque de viajes, fotos, mapas e ilustraciones que acompañaban notas y reportajes.
En dos mudanzas, la colección de 60 revistas, se redujo a menos de la mitad y sobrevivió hasta que decidí avanzar sobre las supérstites. Se remontan a los años en que el humor volaba con la libertad ganada durante siglos, sobreponiéndose a dictaduras que intentaron amordazarlo con censuras, que ahora se albergan remozadas bajo las nuevas inquisiciones laicas de las correcciones políticas, dedicadas a perseguir herejes y cismáticos que las evaden. Eran los años cuando no se conocían o no se habían popularizado los celulares, y circulaba un chiste ─que hoy sería anatematizado por racista e implícita violencia de género─: “las blancas muestran las tetas en Play Boy y las negras en National Geographic”. Fueron los años dorados de Play Boy, cuando no se editaba en español y, además de tetas y pompis, publicaba antológicas entrevistas a controvertidos líderes anti establishment como Malcom X, Martin Luther King y Fidel Castro ─primera revista norteamericana que lo hizo.
El intento para desarbolar las revistas supérstites fue arduo. Y digo desarbolar porque casi la mitad de ellas tienen que ver con pecios, restos hundidos, de barcos, aviones y también ruinas de ciudades y puertos. Uno de los números amnistiados trata del viaje de un cronista de la revista como miembro de la tripulación de un pequeño submarino nuclear, dedicado a estudios oceanográficos, observar pecios, señalizarlos y coordinar tareas para su rescate. Esta nota de National Geographic ─al igual que las del resto de las revistas─ viene acompañada por diagramas e ilustraciones a color, de un realismo de pintura académica, otro pecio del arte ilustrativo, muy distante de las que hoy proveería la inteligencia artificial.
Releer la nota de esa excursión de tres semanas bajo el mar sobre la exitosa búsqueda de un avión hundido, hacía diez años, a 600 metros, me llevó a mí a décadas atrás, cuando, en la primaria, leí por primera vez Veinte mil leguas de viaje submarino, y a la caminata por la pradera y el bosque subacuático de la isla Crespo, en el fondo del Mar de Tasmania, que realizaron el capitán Nemo, su montero-buzo, el profesor Aronnax y Conseil. Esta versión que tengo de la novela de Julio Verne está ilustrada con los bellos aguafuertes monocromos de Riou, facsímiles de los que acompañaron a la primera edición en francés de 1869.
Si en el mar se originó la vida, también su lecho, como repliegues de la memoria, alberga milenarios e ignorados pecios que lo tapizan; desde los orígenes de la navegación al pasado reciente, fragmentos de historia, restos de vida y cotidianos sucesos pasados. También, a la sombra de sus profundidades se hospedan fuerzas agazapadas, monstruos de todo tipo y color, tempestades, maremotos y tsunamis que suelen traer a la superficie restos de esos pecios, como muchas veces surgen de las profundidades de nuestros sueños. Restos de naufragios que suelen caer en manos de raqueros, palabra de curiosa etimología, derivada de wrecking, actividad de recolectar, muchas veces de manera ilegal, restos de hundimientos.
Pocas metáforas definen mejor el acto de leer como la navegación, así trate de un viaje, símil de la vida, un naufragio, metáfora de fracaso, o descubrimientos y conquistas de tierras extrañas; parábolas del aprendizaje y la creación. Por eso, evocar nuestras vidas es sumergirnos por las profundidades sobre las que navegamos el presente, si luego de un naufragio rescatistas y raqueros buscan en la superficie restos que indiquen el lugar exacto donde puede estar el pecio, en nuestros recuerdos también partimos de fragmentos sobrevivientes que nos revelen lo que alguna vez fuimos.
Recorrer mi desarbolada colección de National Geographic me dio un vértigo abisal, resolví dejarla intacta y volver en otro momento, menos urgido de tiempo, a bucear en ella ─una de las acepciones de bucear en la RAE es “indagar o investigar exhaustivamente”.
Nuestros recuerdos, y gran parte del arte y la literatura, están ensamblados con restos de raques, etimologías y bienes nullius (para la RAE: “los que no pertenecen a nadie; sea porque jamás han estado en dominio de persona alguna, sea porque su propietario los abandonó, sin ánimo de recuperarlos”).
Y es lo que acabo de hacer finalizada esta nueva inmersión en las revistas, cuando caí en la cuenta que la gran mayoría viene acompañada de mapas plegables, y muchos de ellos son pecios, porque varias de las divisiones geográficas son coloridos pecios de países de Europa, Asia y África del último cuarto del siglo pasado; geografía política desaparecida para dar origen a la actual que, con seguridad, Putin, Netanyahu y otros sátrapas mediante, habrá de cambiar, como lo está siendo Europa con los millares de emigrantes africanos que cruzan el Mediterráneo, intento en el que gran parte pierde la vida cuando naufraga.
A su vez navegar nos ofrece otra metáfora de la vida, singladura que comienza con la botadura del nacimiento y el naufragio de la muerte, en palabras del poema de Nicolás Guillén: “La sangre es un mar inmenso / que baña todas las playas / Sobre sangre van los hombres, / navegando en sus barcazas / reman, que reman, que reman, / ¡nunca de remar descansan! … Ay de quien no tenga sangre, porque de remar acaba, y si acaba de remar, da con su cuerpo en la playa, un cuerpo seco y vacío, un cuerpo roto y sin alma…”.
Volví a reacomodar las National Geographic en su estante y pensé en los extravíos de mi imaginación; era hora de regresar de esas errancias mentales, cartografiarlas, construir nuevas cartas de marear y fijarlas por escrito. Ahora en compañía de Sor Juana Inés de la Cruz por: “Si los riesgos del mar considerara / ninguno se embarcara…”.
Y, buceando en mis recuerdos, otro pecio, desde el fondo de mis años de secundaria, me acuden las coplas de Jorge Manrique: “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la mar, / que es el morir; / allí van los señoríos / derechos a se acabar / e consumir…”.
Danilo Albero