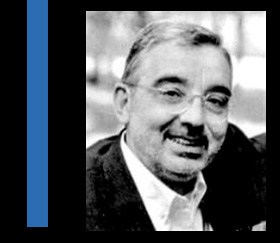De hipervínculos y crossovers
Literatura y arte pueden ser equiparados, desde una perspectiva estrábica, a la visita a una carnicería o una tienda de aves. Ver un trozo de res es ser testigo de la metamorfosis de lo vegetal a lo animal, de lo inmóvil a lo semoviente. Somos forraje o grano digerido en las entrañas de un cuadrúpedo o un ave, tierra metabolizada, somos sol y fotosíntesis transformados en seres humanos. Enfrentarse a un bife de chorizo es asistir, sin verlo, a un laboratorio donde se diluyen fronteras entre universos diferentes. Otro tanto puede ser un pollo o un huevo.
Ni bien llega al estómago de la res la pastura ya no es más pastura: será piel, pelo, carne, ubres, leche. Otro tanto con el maíz en las aves de corral. Y cuando alguien se alimenta con esa leche o carne o huevos, la transformación prosigue. Esta transformación es ─a fuer de ser considerado hereje─ una suerte de eucaristía.
Además, en un proceso aleatorio y, de acuerdo a los caprichos del Hado, esta metamorfosis puede terminar en Netanyahu o Isaac Rabin; Hitler o Angela Merkel.
De manera análoga a un trozo de carne de vaca en una vitrina refrigerada que contiene información oculta, leer un periódico o revista en edición digital nos posibilita el acceso a datos latentes, los hipervínculos (fusión del prefijo griego hyper: “por encima de, más allá de o superior a” y vínculo), por lo general es el textoresaltado o subrayado en color azul, un nexoque va más allá en la conexión interlineal, es el enlace de un documento digital a otro, del mismo artículo o uno distinto, de cualquier noticia o palabra relacionada.
Al evocar recuerdos, o leer, o ver un cuadro o película, y muchas veces sin pensarlo, recurrimos a hipervínculos mentales, propios o ajenos, que nos recuerdan relatos semejantes, con lo cual realizamos otro paso, un crossover (literalmente, “cruzar al otro lado”), mezcla de elementos diferentes. El poema “Proteo” de Borges encubre la conversación de Menelao con Telémaco, cuando éste le cuenta al hijo de Odiseo las artimañas del dios que debió superar para recibir la información que buscaba y poder regresar de Egipto a Esparta. De manera análoga, “El escritor argentino y la tradición” es su digestión y asimilación de Instinto de nacionalidade de Machado de Assis, escrito el siglo anterior.
Así como el maíz o el pasto que terminan bife, suprema de pollo o tortilla de papas, ver el Guernica es asistir a la transformación realizada por Picasso de: Renni en La masacre de los inocentes; Los fusilamientos de mayo de Goya; La Pietá de Miguel Ángel; La Conversión de San Pablo camino a Damasco de Caravaggio. O leer Metamorfosis de Ovidio en Las hilanderas de Velázquez, óleo que a su vez esconde a Rubens en El rapto de Europa. Otro tanto con la presencia La Ilíada y Odisea en Turner, o en Las mil y una noches en la suite sinfónica Scherezade de Rimski-Kórsakov.
De manera azarosa, como el fluir de la conciencia del Ulises de Joyce, o los pensamientos que afloran cuando miro la calle desde el balcón de mi departamento disfrutando de un atardecer en un dolce far niente, realizo estos crossovers. De donde los hipervínculos a su vez son crossovers. Proceso mental también relacionado con la investigación científica; de un baño de inmersión Arquímedes pudo deducir si una corona era de oro puro o una falsificación; también la investigación y narrativa policial.
Conan Doyle utiliza hipervínculos y crossovers en sus procesos deductivos, para ello sigue el paradigma indiciario de Giovanni Morelli, crítico de arte del siglo XIX que desarrolló un método para la identificación de las falsificaciones de cuadros célebres. Hasta ese momento, el error de los críticos consistía en atribuir los cuadros de cada pintor, analizando las características más evidentes: la sonrisa de Leonardo o los ojos alzados al cielo de los personajes de Perugino; pero, por evidentes y conocidas, estas características eran las más fáciles de imitar por los falsarios. Morelli creía que las falsificaciones debían detectarse observando los detalles menos trascendentes de cada cuadro, los menos influidos por la escuela pictórica a la que el plástico pertenecía, los rasgos estereotipados que cada artista ─original o falseador─ incorpora de manera automática e inconsciente en su técnica de dibujo: los lóbulos de las orejas, las uñas, los dedos de manos y pies.
Conan Doyle evidencia ser lector de Morelli, en “La aventura de la caja de cartón” (1892) hace que Sherlock Holmes utilice los fundamentos del paradigma morelliano en su proceso deductivo cuando le explique al sorprendido Doctor Watson: “No ignorará usted, Watson, en su condición de médico, que no hay parte alguna del cuerpo humano que presente mayores variantes que una oreja. Cada oreja posee características propias, y se diferencia de todas las demás. De modo que examiné las orejas que venían en la caja con ojos de experto. Imagínese cuál no sería mi sorpresa cuando, al detener mi mirada en la señorita Cushing (la dama que había recibido la macabra encomienda) observé que su oreja correspondía en forma exacta a la oreja femenina que acababa de examinar. En ambas existía el mismo acortamiento del pabellón, la misma amplia curva del lóbulo superior”.
Hecha la ley, hecha la trampa, Han van Meegeren (1899-1947), pintor y retratista neerlandés, se especializó en falsificar artistas de su país del siglo XVII, uno de sus óleos apócrifos, Cristo y la mujer adúltera, se lo vendió al mariscal nazi Hermann Göring.
En el universo literario de los investigadores, Jorge Luis Borges, sigue los pasos de Han van Meegeren. En “La muerte y la brújula” leemos cuando Lönnrot sigue los pasos del asesino Red Scharlach, “cuyo segundo apodo es Scharlach el Dandy”: “De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia del inspector Lönnrot, ninguno tan extraño —tan rigurosamente extraño, diremos— como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste-le-Roy, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Erik Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó”. Él mismo.
Danilo Albero