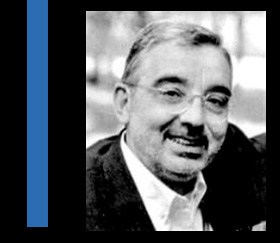Duelos y joutes de jactance
De las peleas callejeras de la primaria, recuerdo el intercambio de improperios previos al enfrentamiento, no sabíamos que estábamos repitiendo un ceremonial antiguo como los combates.
Los duelos siguen las reglas de lo que Huizinga llama “bajo la apariencia de un juego” (sub specie ludi) y suelen tener un ceremonial ─entre otras, arrojar el guante el ofendido, recogerlo el ofensor─ y, muchas veces han sido precedidos por jeux de l’injure (juegos de insultos u ofensas); alguien habla mal de otro ofendiendo su honor y sobreviene el envío de padrinos ─garantía de que no habrá juego sucio─ y elección del arma a emplear, derecho que le acude al ofendido, con una salvedad: no puede elegir un arma en la cual él sea diestro o “maestro de armas”. Aunque esta última condición no siempre se cumplió, tal el caso del duelo de nuestro pionero de la aviación Jorge Newbery y Alex Hoch en 1911 donde el primero, en carácter de ofendido eligió la espada, en la cual había ganado competencias de esgrima.
En el mundo de la ficción las reglas son otras, los duelos requieren de espectadores, un intercambio de ofensas o provocaciones previas de campeones de los bandos que se agreden verbalmente, son las “justas de jactancia” (joutes de jactance), suerte de logomaquias que aparecen con el nacimiento de la literatura y desde entonces se sucedieron hasta el presente. En el canto VII de La Ilíada, Héctor se adelanta y lanza su desafío: “¡Atrévanse los dánaos a enviar contra mí al mejor de sus guerreros, y así veremos quién de ambos vence con el bronce de su lanza!”, la respuesta de Ayax no se hace esperar: “Héctor, no quieras asustarnos con palabras como si fuéramos niños. Bien sabemos los argivos el arte de la guerra, tanto como tú. No dilatemos el combate con discursos, sino ven ya y prueba el bronce”. La Biblia aporta, entre otros casos, el intercambio de jactancias heroicas de Goliat y David.
Por la misma época Sun Tzu en su Arte de guerra habla de un enfrentamiento, cuando los adalides de un bando salieron a provocar a sus enemigos al grito de “aquí están los que mueren como hombres” a lo que sus adversarios respondieron golpeando los escudos con sus lanzas: “los que mueren como varones pelean como mujeres”. Hoy en día las feministas saltarían a la yugular de Sun Tzu; sin embargo fue una mujer, Aixa la Horra, quien le espetó a su hijo Boabdil, cuando este, bañado en lágrimas, volvió la cabeza para ver Granada por última vez: “lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre”, historia, a su vez, contada por un hombre.
Por su parte Hemingway, cultor del valor individual y anónimo hizo de ello una poética en sus novelas y relatos, detalles que identifican a sus protagonistas con combatientes solitarios, tuvo una visión negativa sobre el duelo. La demuestra en una nota sobre Mussolini de 1923: “Mussolini: Biggest Bluff in Europe”. Entre otras lindezas sobre el dictador dijo que era un cobarde por su publicitada afición a batirse en duelos ─más de media docena hasta su ascenso al poder─: “los verdaderos valientes no necesitan batirse a duelo y muchos cobardes lo hacen constantemente para convencerse de que no lo son”.
Mark Twain, en Un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo, habla de un rudo capataz de una fábrica de armas de la década de los ’80 en el siglo XIX que por un feroz golpe en la cabeza, sufre una transmigración espacio-temporal a la Inglaterra artúrica ─una de las maneras más originales de viaje en el tiempo en la historia de la literatura─ y nos muestra, entre otras cosas, su visión sobre el falaz mundo caballeresco, justas y duelos.
Hemingway supo ver la necesidad de Mussolini de identificar su origen plebeyo con una tradición aristocrática y así hermanar su dictadura, y ambiciones de conquistar parte de África y Grecia, con las glorias imperiales de Roma. Idéntica visión tiene Mark Twain, en Aventuras de Huckleberry Finn, donde nos cuenta de varios duelos en los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos, identificados con los ideales aristocráticos de las novelas de caballería. Mark Twain comparte la visión del corresponsal inglés William Russel ─padre del periodismo de guerra─, años antes, cuando cubrió la Guerra Civil de los Estados Unidos: “El aporte inmigratorio, en su mayoría gente de origen muy humilde, ha descubierto que en esta sociedad democrática puede tener los mismos derechos que en sus naciones tiene la aristocracia… y se han adherido a la práctica del duelo con un inusitado fervor y esta costumbre está mucho más difundida en los estados del sur”.
En la nouvelle El duelo, Conrad nos da una variante de este tipo de enfrentamiento que lo asemeja más a un combate. Por razones que no vienen al caso, el teniente Feraud provoca al teniente D’Hubert a un duelo, que resultan ser muchos, casi siempre interrumpidos, y que se suceden a lo largo de las campañas napoleónicas hasta la Restauración de Luis XVIII, cuando ambos duelistas ya son generales retirados. En todos los enfrentamientos los encuentros se dan en privado y sin testigos, por razones que Conrad destaca al principio de la nouvelle.
Por nuestra parte, en el Martín Fierro tenemos uno fiel a la tradición clásica del género literario, precedido de una joute de jactance, destacable y afinada ─dicho sea de paso, para figurar en una antología de la literatura universal sobre el tema─. En la pulpería hay un enfrentamiento con el gaucho pendenciero del pago: “Se tiró al suelo al dentrar / le dio un empellón a un vasco / y me alargó un medio frasco / diciendo: ‘Beba, cuñao’. / ‘Por su hermana’, contesté, / ‘que por la mía no hay cuidao’ “. La ofensa y la respuesta son obvias, el parentesco de “cuñado” entre dos desconocidos no es afectivo, equivale a un “me transo a tu hermana”. Al provocador, derrotado en la joute de jactance, solo le queda: “ ‘¡Ah gaucho!’ me respondió / ‘¿de qué pago será el criollo? / Lo andará buscando el hoyo, deberá tener güen cuero; / pero ande bala este toro / no bala ningún ternero’ “.
Todas estas críticas prosaicas y, fundamentalmente, democráticas, sobre las tradiciones nefastas de los duelos, su entorno social y el intento de remozarlas las sintetizó Conrad al comienzo de El duelo:“Napoleón I, cuya carrera fue una especie de duelo contra la Europa entera, desaprobaba los lances de honor entre los oficiales de su ejército. El gran emperador militar no era un espadachín y tenía poco respeto por las tradiciones”.
Danilo Albero